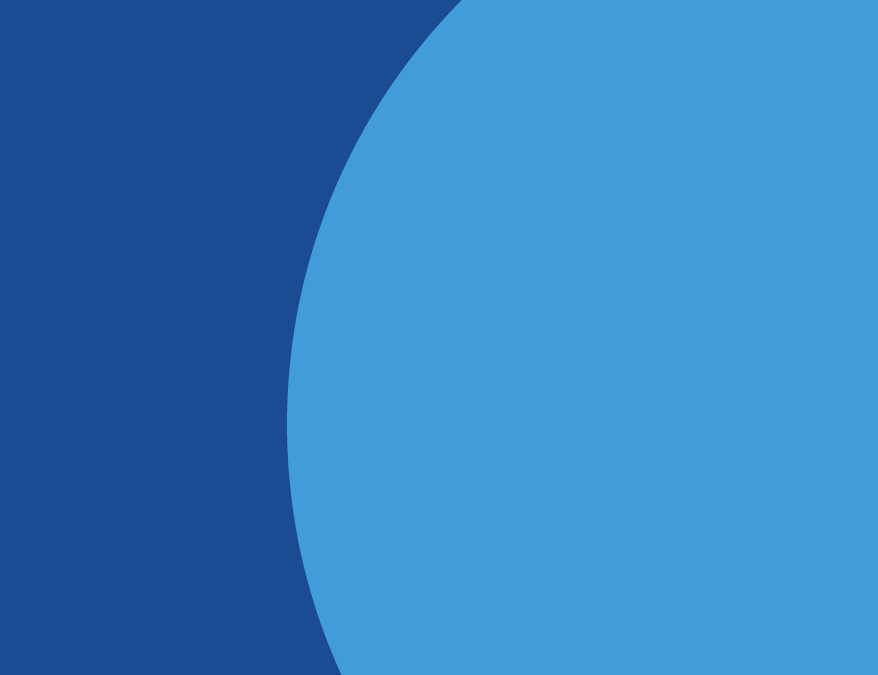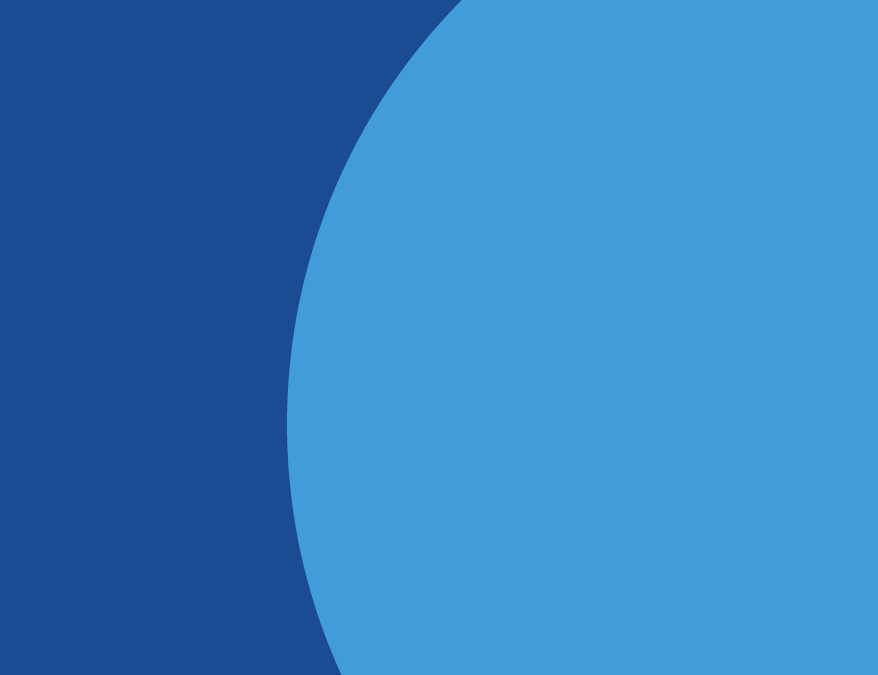
Jun 22, 2021 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
La CIJ, en un informe que presentó hoy, afirmó que el Poder Judicial de Venezuela se ha convertido en una herramienta para que el Poder Ejecutivo controle políticamente al país, en lugar de ser un mecanismo de defensa del Estado de derecho en el país.
El informe Jueces en la cuerda floja de 58 páginas, documenta el deterioro de la independencia judicial en Venezuela debido al control y la influencia política sobre el Poder Judicial, y debido al rol que ha desempeñado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el quebrantamiento de la independencia de los jueces en todo el país.
“La justicia es un derecho humano y es un derecho fundamental para la protección de otros derechos. Sin las garantías esenciales de independencia e imparcialidad de los jueces, no tenemos justicia. Hoy, en Venezuela, el derecho a la justicia no está garantizado, en la medida en que no tenemos un sistema de jueces independientes e imparciales”, dijo Carlos Ayala, vicepresidente de la CIJ.
El Tribunal Supremo de Justicia, controlado desde hace mucho tiempo por el Poder Ejecutivo, ha gestionado el colapso del Estado de derecho en el país, ya que más del 85% de los jueces ocupan cargos provisionales, están sometidos a presiones políticas, y reciben presiones directas para que emitan decisiones judiciales en favor del gobierno y en contra de personas defensoras de derechos humanos y disidentes políticos.
“La captura política del TSJ ha colocado a los jueces en la cuerda floja en Venezuela, haciéndolos incapaces de defender el Estado de derecho, proveer la rendición de cuentas por las numerosas y graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, y proteger los derechos del pueblo venezolano”, dijo Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
De esta manera, la CIJ ha recomendado a Venezuela despolitizar el Poder Judicial en general y en particular el Tribunal Supremo de Justicia. El informe también establece una serie de recomendaciones específicas para lograr estos objetivos, en particular:
- Avanzar en los procesos de nombramiento de jueces de acuerdo con las disposiciones constitucionales y las normas internacionales;
- Establecer mecanismos independientes y autónomos dentro del Poder Judicial para la selección de jueces y para el ejercicio de las funciones disciplinarias;
- Reforzar la transparencia y la responsabilidad del sistema judicial.
Asimismo, la CIJ ha hecho un llamado a las autoridades venezolanas para que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial, así como con las decisiones y recomendaciones de diferentes órganos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y para que permitan el acceso al país de procedimientos y mecanismos internacionales de derechos humanos que contribuyan a la rendición de cuentas y al restablecimiento del Estado de derecho.
La CIJ también insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mantener un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, hasta que los fiscales, los tribunales y las cortes venezolanas sean capaces de investigar, procesar y juzgar eficazmente dichas violaciones con independencia e imparcialidad.
Contacto
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. email: carolina.villadiego@icj.org
Venezuela-Judges on the tightrope-Publications-Reports-Thematic reports-2021-SPA

Jun 5, 2021 | Noticias
Las autoridades colombianas deben impedir de manera inmediata que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilicen fuerza excesiva en respuesta a las protestas. Además, deben retirar las funciones de mantenimiento del orden público que se les han asignado a las fuerzas militares, dijo hoy la CIJ.
Durante el transcurso de las actuales protestas, que se siguen en contra de las actuales condiciones sociales y culturales, múltiples organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil han documentado violaciones masivas a los derechos humanos, incluidos casos de tortura y malos tratos, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
“Los reportes de violencia y uso excesivo y, frecuentemente innecesario, de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, son parte de un fracaso más amplio de las autoridades de adoptar medidas efectivas para proteger y garantizar el derecho a la vida y el derecho a la protesta pacífica”, dijo Carolina Villadiego, Asesora Legal de la CIJ para América Latina.
Según Indepaz una organización no gubernamental local, al 30 de mayo de 2021, al menos 71 personas habían muerto, posiblemente de manera ilícita, en el marco de las protestas. La situación es particularmente grave en Cali. En esta ciudad, en un solo día, el 28 de mayo de 2021, fue reportado que al menos 13 personas murieron.
Adicionalmente, en Cali, se ha documentado que individuos armados hicieron disparos y usaron fuerza letal contra manifestantes, incluyendo a manifestantes pertenecientes a grupos étnicos. En al menos un incidente, múltiples videos muestran que oficiales de policía estuvieron presentes cuando particulares dispararon armas de fuego sin que hubieran tomado medidas para evitar los disparos o arrestar a los individuos armados.
“Las autoridades deben adelantar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales por estas violaciones, con miras a enjuiciar a los responsables de los hechos”, dijo Carolina Villadiego.
La CIJ también está profundamente preocupada con la militarización de varias regiones del país, como respuesta a la protesta. El 28 de mayo de 2021, el presidente Duque expidió el Decreto 575 de 2021.
Este Decreto autoriza la intervención de las fuerzas militares en al menos ocho de los treinta y dos departamentos del país con el fin de levantar los bloqueos de vías e impedir la instalación de nuevos bloqueos por partes de los manifestantes.
El Decreto omite incorporar limitaciones al uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares, que es fundamental de acuerdo con estándares internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.
Adicionalmente, el Decreto establece un amplio margen de maniobra para las actuaciones de las fuerzas militares en actividades de mantenimiento del orden público en escenarios de protestas y manifestaciones. Lo anterior, a pesar de que estas fuerzas no han sido diseñadas ni entrenadas para proteger a los civiles o hacer labores de vigilancia durante las protestas o escenarios de alteración del orden público.
La CIJ urge a las autoridades colombianas a que den fiel cumplimiento a lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego y otros estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza y con la intervención de las fuerzas militares para el control de protestas y manifestaciones. En este tema, el gobierno debe dar fiel cumplimiento a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de septiembre de 2020 sobre medidas para garantizar la protesta pacífica.
En dicha sentencia, la Corte Suprema identificó serias violaciones en la intervención de agentes encargados de hacer cumplir la ley, especialmente la Policía Nacional, en las protestas y manifestaciones. La Corte identificó violencia sistemática contra los manifestantes, la existencia de estereotipos y prejuicios en contra de quienes han criticado las políticas del gobierno y una falta de mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
En consecuencia, la Corte ordenó varias medidas para hacer frente a la situación y garantizar el derecho a la protesta pacífica. Entre estas medidas, la Corte ordenó la adopción de un protocolo para regular el uso de la fuerza durante las protestas, el cual debe estar en concordancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La CIJ llama al Gobierno colombiano a garantizar el derecho a la protesta pacífica. De acuerdo con lo mencionado por el Comité de Derechos Humanos, el derecho a la protesta puede generar perturbaciones o bloqueos al movimiento peatonal o vehicular, que pueden dispersarse “por regla general, solo si la perturbación es “grave y sostenida””.
La CIJ también urge al Gobierno Nacional a cooperar completamente con la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tendrá lugar entre el 8 de junio al 10 de junio de 2021. El Gobierno debe respetar y asegurar la independencia e imparcialidad de la CIDH durante la visita.
Finalmente, si bien la gran mayoría de los manifestantes han actuado de manera pacífica, han existido algunos incidentes violentos. La CIJ llama a todas las personas a evitar la violencia durante las protestas y condena los crímenes cometidos contra algunos oficiales de policía, incluyendo el homicidio de dos oficiales, las heridas graves que sufrió un oficial luego haber sido impactado por una bomba Molotov y el ataque sexual del cual fue víctima una oficial.
La CIJ también deplora que algunos bloqueos de las vías hayan afectado el suministro de servicios médicos esenciales y rechaza el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá y de otros edificios públicos. Cualquier persona involucrada en acciones delictivas debe ser investigada por un órgano independiente, y de ser hallada culpable en un juicio imparcial, debe ser debidamente sancionada.
Contactos:
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. Email: carolina.villadiego@icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. Email: rocio.quintero@icj.org

May 12, 2021 | Editorial, Noticias
En esta columna de opinión, el Comisionado de la CIJ, Rodrigo Uprimny, presenta siete medidas para superar la grave crisis que atraviesa Colombia, y para que el Gobierno y los líderes políticos hagan esfuerzos por desescalar la violencia y, a su vez, escalar la protección de los derechos humanos.
Esta crisis actual es muy grave. En pocos días han muerto más de 30 personas, varias de ellas por balas de la policía. Hay además numerosos desaparecidos. Y ha habido actos de vandalismo criminal extremo, como el intento de incinerar en un CAI a varios agentes de la policía.
Además de grave, esta crisis es compleja pues resulta de una combinación de tensiones viejas y nuevas, que se han acumulado y explotaron con ocasión del proyecto de reforma tributaria. Pero a pesar de su complejidad y gravedad, que hacen que la crisis sea difícil de resolver, o tal vez precisamente por eso, es necesario tomar medidas para evitar que se agrave más.
El Gobierno y los líderes políticos y sociales deben hacer esfuerzos por desescalar la violencia, para lo cual es necesario escalar los derechos humanos, poniéndolos en el centro del manejo de la crisis. Propongo entonces siete medidas orientadas en esa dirección.
Primero, el presidente y en general todo el alto Gobierno deben condenar inequívocamente los abusos de la Fuerza Pública y señalar que esos actos no serán tolerados y serán investigados y sancionados. Infortunadamente esas declaraciones no han ocurrido.
Segundo, los promotores del paro y quienes compartimos la protesta debemos condenar no sólo los abusos policiales sino también los actos de violencia en las protestas.
Tercero, la Defensoría y la Procuraduría deben recordar que son instituciones independientes del Gobierno y que deben tomar en serio y cumplir su función constitucional de defender los derechos humanos y denunciar los abusos de las autoridades. Infortunadamente, a pesar del compromiso de sus funcionarios, las intervenciones de esos organismos han sido débiles por la cercanía de sus jefes con el Gobierno.
Cuarto, las autoridades deben detectar y sancionar a quienes en las protestas comenten actos vandálicos, especialmente contra otras personas, pero garantizando la protesta pacífica, sin estigmatizarla, y evitando cualquier exceso en el uso de la fuerza.
Por esa razón, quinto, el Gobierno y la Fuerza Pública deben cumplir estrictamente la sentencia de tutela de la Corte Suprema de septiembre 2020, que al amparar el derecho a la protesta pacífica ordenó a las autoridades que se abstuvieran de estigmatizar la protesta y que adoptaran protocolos para evitar excesos en el uso de la fuerza.
Pero esa sentencia no ha sido cumplida en estas protestas, por lo cual los peticionarios de esa tutela, que fue apoyada por varias organizaciones de derechos humanos, entre las cuales está Dejusticia, presentaron un incidente de desacato contra el Gobierno.
Sexto, la Fiscalía debe investigar todas las violencias ocurridas en estas protestas, incluidas las de la policía, pues si el delito es claramente contrario a la función constitucional de la Fuerza Pública, el caso debe ir a la justicia ordinaria, conforme a la jurisprudencia constitucional y al artículo 3 de la Ley 1407.
Séptimo, debemos buscar el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos. Por eso, en vez de obstruir la labor de verificación de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como intentó hacer la viceministra de Relaciones Exteriores, el Gobierno debería facilitar la presencia de otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana, para que nos ayuden a enfrentar la crisis.
Esas medidas y otras del mismo carácter, que ponen los derechos humanos en el centro del manejo de la crisis, ayudarían a desescalar las violencias, lo cual facilitaría al mismo tiempo los necesarios diálogos en la búsqueda de acuerdos nacionales genuinos para enfrentar los problemas y las tensiones subyacentes que alimentaron estas protestas.
Notas:
El Comisionado Uprimny también es Investigador en Dejusticia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta columna se publicó por primera vez en El Espectador el 9 de mayo de 2021.

May 6, 2021 | Noticias
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la CIJ solicitan a las autoridades nacionales y locales que respeten el derecho fundamental a la protesta y paren de manera inmediata las acciones violentas en contra de los manifestantes.
Desde el pasado 28 de abril de 2021, en varias ciudades y municipios, miles de personas han salido a las calles a protestar y manifestar su descontento por varias políticas sociales y económicas del actual gobierno. La CCJ y la CIJ expresan su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de estas protestas.
Varios reportes de organizaciones de la sociedad civil muestran que miembros de la Policía han abierto fuego contra personas que estaban protestando. Aunque las autoridades no han entregado información precisa, la Defensoría del Pueblo informó el 5 de mayo que 24 personas habían muerto. En al menos 11 casos, el responsable sería la Policía Nacional. Por su parte, la ONG Temblores ha reportado que al menos 31 personas han sido asesinadas y la ONG Indepaz ha documentado que hay más de 1.200 personas heridas.
También resulta preocupante la cifra de personas cuyo paradero se desconoce. Al respecto, la Defensoría del Pueblo reportó haber recibido información de la desaparición de 89 personas en distintas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, y varias organizaciones de derechos humanos tienen información de más casos de personas cuyo paradero se desconoce. Adicionalmente, se han denunciado casos de violencia sexual.
De particular gravedad resultan los hechos de violencia ocurridos en el Valle del Cauca, en donde al menos 17 personas han muerto y otras personas han sido gravemente heridas. Asimismo, en Cali, varias organizaciones de derechos humanos y personal de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos denunciaron haber sido agredidos física y verbalmente cuando se encontraban verificando la situación de las personas detenidas.
La CCJ y la CIJ instan a las autoridades colombianas a reconocer los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas, así como a llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales, prontas, rigurosas, efectivas, creíbles y transparentes por los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, estas investigaciones deben ser adelantadas por la jurisdicción ordinaria y no por la jurisdicción penal militar. En ninguna circunstancia puede considerarse que posibles desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias sean actos que guarden conexión con la disciplina o la misión castrense.
Igualmente, hay información acerca de que varios policías han sido heridos y que al menos uno ha fallecido. La CIJ y la CCJ rechazan estos y otros actos de violencia que han ocurrido e instan a las autoridades judiciales a investigar y sancionar estas conductas.
Por otro lado, la CCJ y la CIJ insisten en que el uso de la fuerza por parte de la policía debe ser acorde a los estándares internacionales. En particular, las autoridades deben respetar lo establecido en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, que determinan que el uso de la fuerza deber ser excepcional, necesario y proporcional.
Especialmente, las autoridades deben dar fiel cumplimiento al principio 9 que determina que la fuerza letal solo puede usarse “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves”.
Finalmente, la CCJ y la CIJ manifiestan su gran preocupación con la decisión del gobierno nacional de involucrar a las fuerzas militares en la contención de la violencia, a través de la figura de “asistencia militar”. Esta decisión desconoce los estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza y el derecho a la protesta.
Debe recordarse que estas fuerzas no están capacitadas ni diseñadas para garantizar la protección y control de civiles en el marco de protestas sociales o de alteración del orden público. Por ello, su intervención debe ser absolutamente excepcional (violencia extrema) y temporal. Así lo han señalado distintas instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contacto:
Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, anarodriguez(a)coljuristas.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, rocio.quintero(a)icj.org

Apr 9, 2021 | Editorial, Noticias
Una opinión editorial de Carlos Lusverti, Consultor de la CIJ para América Latina
El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano, sin embargo, millones de personas en Venezuela no tienen este derecho protegido o garantizado.
Una de las más importantes medidas preventivas que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para evitar la trasmisión del virus SARS-CoV2 es el frecuente lavado y desinfección de manos. A pesar de esto, en Venezuela millones de personas no pueden hacerlo.
En 2018, al menos el 82% de la población no recibía servicio continuo de agua y el 75% de los centros de salud públicos informó tener problemas con el suministro de agua. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha señalado problemas similares sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en otros lugares del mundo, por ejemplo en India y Sudáfrica, aunque la escasez de agua sigue siendo especialmente aguda en Venezuela.
En 2020, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos informó que el 63.8% de la población consideraba que el servicio de agua era inadecuado para enfrentar la pandemia de COVID-19 y solo el 13.6% de la población en ciudades tenía suministro regular de agua.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recientemente informó que varias regiones en Venezuela tenían un acceso limitado al agua, señalando que “existía una necesidad urgente de asegurar una necesidad crítica de garantizar servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene en salud, nutrición, instalaciones de educación y protección” (Traducción propia).
Incluso antes del inicio de la pandemia por COVID-19, el país ya estaba enfrentando una “emergencia humanitaria compleja” (una crisis humanitaria donde existe un considerable colapso de la autoridad que en Venezuela no es resultado de un desastre ambiental ni un conflicto armado), donde la falta de acceso al agua afecta al menos 4.3 millones de personas.
Impactos de la falta de agua en un sistema de salud en crisis
El agua es indispensable para el consumo doméstico, para cocinar y limpiar; también es necesaria para la protección efectiva del derecho a la salud, que ocupa un lugar central para frenar la pandemia de COVID-19. Los hospitales y otros establecimientos de salud en Venezuela tienen un acceso limitado al agua y sufren cortes del servicio eléctrico, lo cual afecta a la mayoría de los servicios de salud incluyendo las pruebas sobre COVID-19 y su tratamiento.
De acuerdo con el índice Global de Seguridad Sanitaria que evalúa las capacidades de seguridad sanitaria mundial, Venezuela ocupó el puesto 176 entre 195 países en 2019. Esto evidencia el inmenso problema que tenía el sistema de salud para abordar la devastadora emergencia de salud causada por la pandemia de COVID-19; este problema solo se exacerba por el limitado acceso limitado al agua en los establecimientos de salud.
La escasez de agua en establecimientos de salud contribuye a crear un ambiente insalubre y antihigiénico. Los centros de salud, al igual que los hogares, no pueden ser adecuadamente higienizados debido a la falta de agua y a la carencia de artículos de limpieza.
Esto incrementa drásticamente los riesgos para los trabajadores de la salud, los pacientes y, en consecuencia, para sus familias, así como para la comunidad y el público en general. Algunos servicios de salud críticos, como las instalaciones de diálisis y la cirugía en hospitales públicos, han sido cerrados o restringidos debido a condiciones insalubres, lo que ha venido limitando el acceso a los servicios de salud y ha amenazado el derecho a la salud de las personas en el país.
Human Rights Watch (HRW) ha descrito cómo las restricciones en el acceso al agua en los hospitales se han convertido en un problema creciente desde 2014. Estas restricciones pueden variar desde “fin[es] de semana y, en otras ocasiones, directamente no llega por cinco días”. HRW también encontró que “[l]a negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades debilita significativamente su capacidad de respuesta ante la pandemia.”
Bajo estas condiciones, los trabajadores sanitarios no pueden atender de forma segura a los pacientes de COVID-19 o disfrutar de su derecho a condiciones seguras e higiénicas de trabajo. De acuerdo con la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), al menos 332 trabajadores de la salud en Venezuela han fallecido desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 debido a la falta de equipos de protección personal y otras medidas sanitarias.
Protestas Públicas
Las compañías estatales encargadas del servicio de agua no publican ninguna clase de informes relacionados con la calidad del agua, a pesar de que las ONG locales les han requerido esa información. A través de los años se han realizado varios proyectos para mejorar la calidad del acceso al agua, algunos con financiamiento de entes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero las autoridades del país no han dispuesto información pública al respecto. Según Transparencia Venezuela ninguno de estos proyectos está actualmente operativo en el país.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo el 11 de marzo de 2021 que “el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria.”
En 2020, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en medio de la pandemia de COVID-19 y las restricciones de encierro obligatorio, al menos 1833 protestas se realizaron en todo el país reclamando por agua potable. Frecuentemente, las autoridades resolvían estas demandas enviando agua en camiones cisterna.
La frágil situación contribuyó y agravó la falta de acceso al agua potable en el país y las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas las ha obligado a salir a las calles a reclamar sus derechos en medio de la pandemia. Las protestas públicas en tiempos de pandemia crean riesgos de contraer COVID-19.
Además, en la actual situación de derechos humanos de Venezuela también plantea riesgos de detención arbitraria y uso excesivo de fuerza, que se han vuelto prácticas comunes por parte de las autoridades.
Defendiendo del derecho al agua y al saneamiento en Venezuela
Venezuela es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Ambos tratados establecen obligaciones relacionadas con el derecho al agua y al saneamiento. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha descrito el derecho al agua como “una de las condiciones fundamentales para la supervivencia” y ha aclarado que los Estados deben priorizar el acceso a los recursos hídricos para prevenir “el hambre y las enfermedades“. No cualquier suministro de agua cumple con este estándar: el acceso al agua debe ser “suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible“.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, el Comité ha recordado a los Estados que el derecho al agua debe incluir agua, jabón y desinfectante para todos, de forma continua. Por lo tanto, los Estados deben hacer inversiones adecuadas en los sistemas de agua y saneamiento, incluyendo el uso de la cooperación internacional para ese fin, para contrarrestar efectivamente las pandemias mundiales y mitigar el impacto de la pandemia sobre personas que viven en condiciones vulnerables.
La falta de acceso al agua es un problema de larga data en Venezuela. Las autoridades deben combinar la acción de asistencia inmediata con políticas de largo plazo para garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento en el país, de acuerdo con estándares internacionales. Esto incluye la existencia de un mecanismo de monitoreo independiente sobre el suministro de agua en el país.
Durante la pandemia de COVID-19, las autoridades venezolanas deben implementar urgentemente políticas de emergencia para suministrar agua potable en todas las áreas con escasez de agua, sin ningún tipo de discriminación. Se debe dar prioridad a la garantía del acceso al agua en los centros de salud y al suministro de jabón, materiales de limpieza y desinfectante para manos.
Finalmente, las autoridades venezolanas deben adoptar políticas transparentes de acceso a la información pública, de manera completa y oportuna, que permitan comprender la situación epidemiológica y los datos sobre la calidad y accesibilidad del agua.
Esta opinión editorial fue originalmente publicada en el Blog de la Fundación para el Debido Proceso “JUSTICIA EN LAS AMÉRICAS”.

Mar 29, 2021 | Editorial, Incidencia, Noticias
Por Tim Fish Hodgson (Asesor Legal en derechos económicos, sociales y culturales de la Comisión Internacional de Juristas) y Rossella De Falco (Oficial de Programa sobre el derecho a la salud de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Históricamente, las pandemias han sido catalizadoras importantes de cambio social. En palabras del historiador sobre pandemias, Frank Snowden, “las pandemias son una categoría de enfermedad que parecen sostener un espejo en el que se puede ver quiénes somos los seres humanos en realidad”. Por el momento, mirarse en ese espejo sigue siendo una experiencia lamentablemente desagradable.
Los órganos de los tratados y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y numerosas organizaciones locales, regionales e internacionales de derechos humanos han producido múltiples declaraciones, resoluciones e informes que lamentan los impactos de la COVID-19 en los derechos humanos, en casi todos los aspectos de la vida, para casi todas las personas del mundo. El último documento relevante que se ha expedido sobre este tema es una resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos. Esta resolución hace referencia a “Asegurar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos los países a las vacunas para hacer frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)”. La resolución fue adoptada el 23 de marzo de 2021.
Entre las normas y estándares de derechos humanos que guían los análisis sobre los efectos de la COVID-19, se debe resaltar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que tiene 171 Estados Parte. El derecho a la salud, en los términos que está consagrado en el PIDESC, impone a los Estados la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar “la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole”. Adicionalmente, respecto a el acceso a medicinas, el artículo 15 del PIDESC establece el derecho de todas las personas de “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”.
A pesar de estas obligaciones legales, a finales de febrero de 2021, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, se sintió obligado a señalar el surgimiento de “una pandemia de violaciones y abusos a los derechos humanos a raíz de la COVID-19”, que incluye, pero se extiende más allá de las violaciones del derecho a la salud. El impacto de la COVID-19 en los derechos humanos ha, y continúa siendo, omnipresente. La gravedad de la situación ha sido perfectamente capturada en las palabras de la activista trans de Indonesia, Mama Yuli, quien al ser preguntada por una periodista sobre su situación y la de otros afirmó que era “como vivir como personas que mueren lentamente”.
Vacunas para unos pocos, pero ¿qué pasa con la mayoría?
Resulta decepcionante que, en lugar de ser un símbolo de esperanza de la luz al final del túnel de la pandemia, la vacuna de la COVID-19 se ha convertido rápidamente en otra clara ilustración de la pandemia paralela de violaciones y abusos a los derechos humanos, descrita por Guterres. El desastroso estado de la producción y distribución de la vacuna COVID-19 en todo el mundo – incluso dentro de países donde las vacunas ya están disponibles– es ahora a menudo descrito por muchos activistas, incluyendo de manera significativa la campaña de “Vacunas para la Gente” (People’s Vaccine campaign), como “nacionalismo de vacunas” y vacunas de lucro que ha producido un “apartheid de vacunas”.
Lo anterior significa, desde una perspectiva de derechos humanos, que los Estados a menudo han arreglado sus propios asuntos de una manera que es perjudicial para el acceso a las vacunas en otros países. Esto, a pesar de las obligaciones legales extraterritoriales de los Estados de, al menos, evitar acciones que previsiblemente resultarían en el menoscabo de los derechos humanos de las personas por fuera de sus territorios.
Es importante enfatizar que solo han pasado unos cuatro meses desde que comenzaron las primeras campañas de vacunación masiva en diciembre de 2020. Al momento en que este artículo se escribe, se habían vacunado aproximadamente 450 millones de personas en todo el mundo. No obstante, mientras que en muchas naciones africanas, por ejemplo, no han administrado una sola dosis, en América del Norte se han administrado 23 dosis de la vacuna COVID-19 por cada 100 personas. En el caso de Europa, la cifra es 13/100. La cifra disminuye drásticamente en el Sur global con 6.4/100 en América del Sur; 3.8/100 en Asia; 0.7/100 en Oceanía y apenas 0.6/100 en África.
Vacunas, obligaciones estatales y responsabilidades empresariales
La distribución inadecuada y desigual de las vacunas tiene diversas causas.
La primera causa es la naturaleza generalmente disfuncional del sistema de salud en todo el mundo. Lo cual se debe a, lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), en su primera declaración sobre COVID-19 de abril de 2020, describió como “decenios de inversión insuficiente en los servicios de salud pública y otros programas sociales”. Las increíbles desigualdades causadas por la privatización de los servicios, instalaciones y bienes de salud, en ausencia de una regulación suficiente, están bien documentadas, tanto en el Norte Global como en el Sur Global.
La segunda causa son los obstáculos para acceder a la vacuna que han sido creados y mantenidos por los Estados, de manera individual o colectiva, a través de los regímenes de propiedad intelectual. Esto no se debe a la falta de lineamientos o mecanismos legales para garantizar la aplicación flexible de las protecciones de la propiedad intelectual a favor de la protección de la salud pública y la realización del derecho a la salud. Sobre este punto, en particular, hay que mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC o, en inglés, TRIPS agreement), un acuerdo legal internacional celebrado por miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que establece estándares mínimos para la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Los Estados están explícitamente autorizados para interpretar las protecciones de los derechos de propiedad intelectual “a la luz del objeto y fin del” Acuerdo ADPIC. Por lo tanto, los Estados conservan el derecho de “conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias” en el contexto específico de emergencias de salud pública. Esta no es la primera vez que una epidemia ha requerido que se realicen acuerdos flexibles para garantizar un acceso rápido, universal, asequible y adecuado a medicamentos y vacunas vitales para salvar vidas.
Es por eso que, la gran mayoría de países y un número abrumador de actores de la sociedad civil han apoyado el requerimiento de Sudáfrica y de India para que la OMC emita una exención temporal (waiver) en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual para “los diagnósticos, aspectos terapéuticos y vacunas” de la COVID-19. Este requerimiento ha sido formalmente apoyado por distintos expertos independientes de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. De igual manera, el 12 de marzo de 2021, a través de una declaración, el requerimiento recibió el respaldo enfático del Comité DESC. Adicionalmente, se debe mencionar que ya existen precedentes en la expedición de exenciones temporales sobre derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, la OMC ha aplicado una excepción temporal hasta 2033, para al menos los países menos desarrollados, que los exceptúa de aplicar las reglas de propiedad intelectual sobre productos farmacéuticos y datos clínicos.
Decepcionantemente, no se había secado la tinta de la declaración del Comité DESC, cuando, ignorando explícitamente todas estas recomendaciones, la excepción temporal fue bloqueada por una coalición de las naciones más ricas, muchas de las cuales ya tienen un acceso sustancial y avanzado a las vacunas. Es importante destacar que las recomendaciones del Comité DESC no se formularon por motivos políticos, sino como una manera de cumplir con la obligación establecida en el PIDESC de que “la producción y distribución de vacunas debe ser organizada y apoyada por la cooperación y la asistencia internacional”.
La reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos, que fue liderada por Ecuador y el movimiento de Estados no alineados, brinda alguna esperanza de que se altere el actual curso de colisión hacia el desastre. La resolución, que pide el acceso a las vacunas sea “equitativo, asequible, oportuno y universal para todos los países”, reafirma el acceso a las vacunas como un derecho humano protegido y reconoce abiertamente la “asignación y distribución desigual entre países”.
La resolución procede a llamar a todos los Estados, individual y colectivamente, para que se “eliminen los obstáculos injustificados que restringen la exportación de las vacunas contra la COVID-19” y para que “faciliten el comercio, la adquisición, el acceso y la distribución de las vacunas contra la COVID-19” para todos.
Sin embargo, a pesar de las protestas de las organizaciones de la sociedad civil, que participaron en las deliberaciones sobre la resolución, esta solo reafirma el derecho de los Estados a utilizar las flexibilidades del Acuerdo ADPIC, en lugar de respaldar tales medidas como una buena práctica para cumplir las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. En ese sentido, la resolución adopta un enfoque tibio, en tal vez, la cuestión más apremiante para garantizar el acceso a las vacunas. Este enfoque sigue los principios del comercio internacional, mientras que, irónicamente, ignora los estándares de derechos humanos, que debería considerar por ser una resolución emanada del Consejo de Derechos humanos. Como consecuencia, el enfoque de la resolución en la cuestión apremiante del Acuerdo ADPIC es inconsistente con la perspectiva de derechos humanos, que si tiene el resto de la resolución. Así las cosas, sorprendentemente, la resolución se queda corta y ni siquiera llega a insistir en que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales de derechos humanos establecidas desde hace mucho tiempo.
La resolución tampoco, inexplicablemente, aborda las responsabilidades corporativas, incluidas las de las empresas farmacéuticas, de respetar el derecho a la salud en términos de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, así como el deber correspondiente de los Estados de proteger el derecho a la salud mediante la adopción de medidas regulatorias adecuadas.
La tercera causa, que se encuentra conecta a todo lo anterior, es el fracaso general de los Estados de cumplir de manera plena y adecuada sus obligaciones en materia de derechos humanos en el contexto de las respuestas que han dado a la pandemia de la COVID-19. La redacción sutil pero importante del ejercicio de las flexibilidades del Acuerdo ADPIC como un “derecho de los Estados”, en vez de una forma óptima de cumplir una obligación, expone que existe una asincronía. Específicamente, la manera en cómo los encargados de la formulación de políticas y los asesores jurídicos de los Estados ven y comprenden los derechos humanos, no se alinea con las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos. Obligaciones que, por lo demás, los Estados han asumido de manera voluntaria al convertirse en parte de tratados como el PIDESC.
Un momento crítico: no tiene que ser de esta manera
Como predijo el perspicaz trabajo de Snowden, la pandemia de la COVID-19 representa un momento crítico en la historia de la humanidad. A los Estados, colectiva e individualmente, se les presenta una oportunidad única para sentar un precedente y comenzar a abordar seriamente las causas fundamentales de la desigualdad y la pobreza que prevalecen en todo el mundo.
Tomar la decisión correcta y adoptar una posición moral sobre la importancia del acceso a las vacunas COVID-19 es tanto práctica y simbólicamente importante para que estos esfuerzos tengan éxito. Las vacunas deben ser aceptadas y reconocidas como un bien mundial de salud pública y derechos humanos. Las empresas privadas tampoco deben obstaculizar el acceso equitativo y no discriminatorio a las vacunas para todas las personas.
Para que esto suceda, se requiere un liderazgo decidido de las instituciones internacionales de derechos humanos como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la OMC. Desafortunadamente, en la actualidad, no se ha hecho lo suficiente y la politiquería y el interés privado continúan prevaleciendo sobre los principios y el bien público. Hasta que esto cambie, muchas personas en todo el mundo seguirán existiendo, “viviendo como personas que mueren lentamente”. No tiene que ser de esta manera.